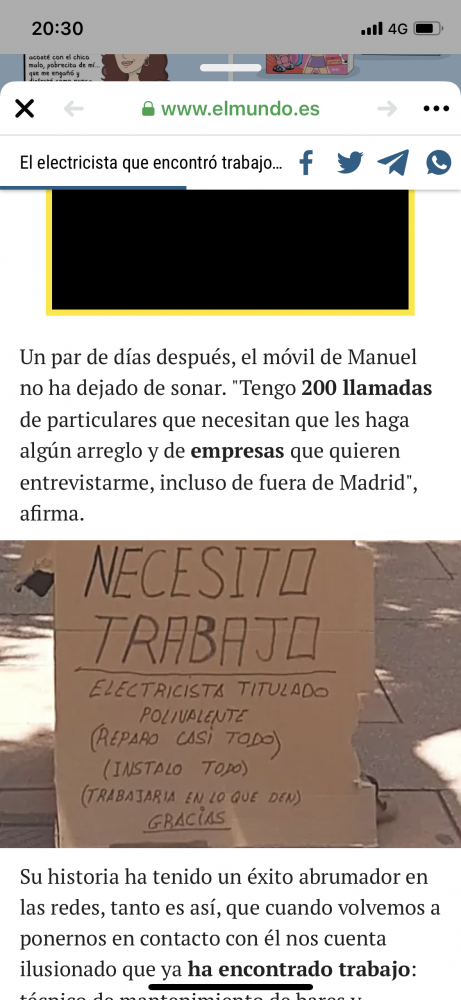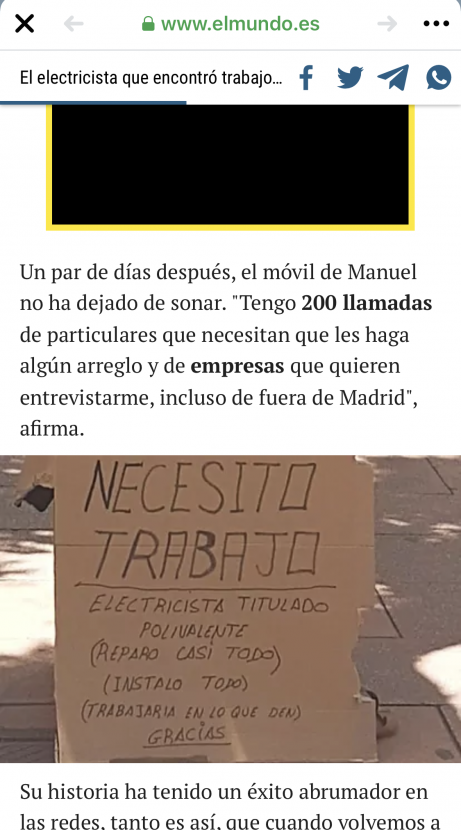Cuando empecé a vivir en mi piso de Malasaña todo me gustaba.
El trajín y los sonidos del barrio.
La vida que desprendían las terrazas, la luz reflejada en esos edificios viejos de colores reconvertidos en moderneces de barrio cool, hasta los gritos de borrachos de madrugada tenían su aquel.
Eran los cierra bares, esa especie con la que me sentía tan identificada.
Me daban envidia al pasar y nostalgia por entender que mi vida ya no me permitía salir tanto de fiesta como me gustaría.
Mi casa no era grande -como ninguna de por aquí- pero estaba relativamente reformada y por las mañanas entraba una luz exquisita en la ventana de mi habitación -la única habitación de la estancia- tenía más libros que estanterías y eso hacía que los libros apilados se acaban convirtiendo en resortes improvisados para otros objetos que hacían de columnas en las esquinas de cualquier estancia.
Tenía muchas plantas y muebles blancos del Ikea. Tenía muchos cuadros de acuarela que pintaba cuando había tenido un día de mierda para desfogarme.
Sí, yo me desfogo así, la edad hace cosas como esta.
Total, que todo me gustaba. Mi hogar era eso. UN HOGAR. Nada de una casa alquilada, era el mejor sitio del mundo para vivir en ese momento de mi vida.
Sólo había un pero.
El sofá.
Maldito sofá.
Y yo a esto le daba importancia porque el sofá para mí es el corazón de la casa.
Es donde Netflix te va a fascinar con historias, donde vas a hacer el amor miles de veces y probar su aguante y vas a tomar el té con tus amigos y la cerveza con tus amigas.
Vaya, que podría ser el centro neurálgico de mi morada.
El epicentro de mi espacio favorito.
PERO NO LO ERA.
No lo era porque estaba roto y se resquebrajaba el plastiquete que lo cubría.
Era más incómodo que tragar clavos. Pero joder, qué pasta cambiarlo.
Un día fumando en la ventana vi que estaban dejando un sofá en la acera de enfrente. Aparentemente nuevo y parecía medio bonito. Total que llamé a mi chico y vino corriendo porque le metí prisa:
– Ven rápido que hay mucha gente que se queda mirando.
Vino y lo desmontamos para subirlo. Ya de cerca comprobamos que no era ni bonito ni nuevo.
Subirlo por las estrechas escaleras del portal fue toda una aventura.
Nos ensuciamos, nos hicimos heridas y discutimos mientras lo subíamos pero por fin, ya estábamos en casa.
Nos costó quitar el antiguo y acomodarlo en el hueco.
Nos costó montarlo -porque en realidad le faltaban piezas- esto no era evidente, sólo cuando te pones a hacer que parezca un sofá y pones pieza sobre pieza- y entonces pensé:
– Joder parecía la solución ideal y para nada lo es.
Lo mismo me ha pasado con cursos y mentorías que pagué hace años. Lo barato sale caro. Siempre.
PD: No subas sofás a tu casa, nunca es una buena idea
PD 2: Mira bien con quién quieres gastar tu dinero y tu tiempo. Lo segundo nunca podrás recuperarlo.
http://bit.ly/cuenta-otras-historias
Preguntas aquí: email@negociospostcovid.com